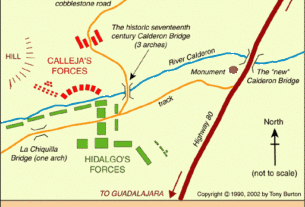Para Julie Black © 1999 Todos Derechos Reservados.
No me considero de esas personas muy místicas y psíquicas, bien versada en la jerga de lo sobrenatural. Pero tampoco soy escéptica. Solo puedo aceptar lo que me sucede en el mundo y guardar algunas cosas como recuerdos inexplicables. Así es el caso con el fantasma de Coalcomán. Coalcomán, Michoacán es un pueblo pequeño enclavado entre las altas cumbres de la Sierra Madre Occidental de México. Desde la tierra caliente de Apatzingán llegas por un camino de “voy y vengo” que tuerce curva tras curva hacía un cielo azul con nubes de algodón ocasionales que cobijan los pinos verdes de la cima. Hojas que crujen en las brisas frescas cuentan secretos entre sí. Caballos andan por allí. Sin duda, esto es la tierra alta de Michoacán.
Acercandose a Coalcomán, los brazos largos de las buganvillas extienden sobre cercas de madera con sus delicadas flores de papel china, color rojo como la sangre. Pasando el cementerio un letrero orgullosamente dice, “Bienvenidos a Coalcomán; lugar de hombres ilustres y mujeres hermosas.”
Mi esposo, Rafael, tuvo un asunto de trabajo allí, así es como llegamos ese buen día de enero de 1997. Llegando nos registramos en un hotel a pesar de que la casa de la familia quedaba solo a unas cuantas calles de allí. Luego pasamos el resto de la mañana en el asunto del trabajo, comimos en un restaurante sencillo, y terminando, decidimos visitar a la tía Berta, la anciana dueña de la casa.
Una mano huesuda abrió la enorme puerta de madera de la antigua casa. Sus rechinas hablaban de los años olvidados con el paso de tantas carretas y caballos.
La tía Bertha no había cambiado. A la edad de setenta y tantos, todavía usaba tacones muy de moda, se maquillaba con un delineador y labial del estilo de los cincuenta, y se vestía impecablemente. Era toda una dama. No importa la embolia que sufrió hace poco. La dejó incapaz de caminar bien y cojeaba con pasitos cortos. Pero más notable era el inconsciente y constante hecho de masticar, sonando su dentadura que no estaba fija y que flotaba en su boca. Clak, clak, clak. Así sonaban sus dientes.
Bertha nos acompañó al comedor de esa casa de unos 160 años, donde nos sentamos en una mesa para dieciséis. Disfruté el aire fresco del atardecer mientras observaba la casa. Las recamaras, alrededor de nueve, rodeaban un jardín central, en forma de U. El pozo había sido clausurado mucho tiempo y ya estaba cubierto con enredaderas. Atrás de la casa estaba un extenso corral que en tiempos pasados hospedaba puercos y gallinas, sábanas blancas tendidas, árboles frutales, y niños jugando.
Mientras nos sentamos allí en esa mesa, nosotros tres, me di cuenta que no estabamos solos. O sentí o percibí la presencia de dos seres junto a la mesa. Si tuviera que describirlos, diría que eran como luz, o energía pura. Pero como esta no era la primera vez que me sucedía, simplemente los acepté igual que cualquier mueble. Solo estaban allí, uno anciano, otro joven, y parecía que nos estaban viendo a Rafael y a mí como un par de niños emocionados quienes quieren espiar a las visitas. Así es como era. No se puede decir nada más.
De repente llegó el primo Agustín, un cuarentón soltero y jovial. Hablamos de una cosa y otra y después, como siempre, el tema de la conversación cambió al tesoro escondido que la abuela doña Gregoria ocultó de los soldados durante la Revolución de los Cristeros.
“Cuando yo era niño encontré monedas de oro ahí en esa pared.” Agustín indicó un rincón del corral. “Ahí es donde estaban los puercos.
¡Enterraron el tesoro ahí porque sabían que los soldados nunca voltearían un corral de puercos!”
“No,” dijo Bertha. El tesoro está bajo el piso. Ahí mismo.” Con su mano nos enseñó. Luego nos contó como había traído a un señor con un detector de metales a revisar la casa entera en búsqueda del tesoro.
Y con esto empezaron los cuentos de los fantasmas.
“¿Saben que hay un fantasma aquí?” dijo Agustín, nerviosamente balanceando una pierna de arriba para abajo. Ahora tuve que interrumpir.
“Pues, si.” Dije. “Hay dos. Hace un rato estaban ahí, junto a la mesa.” Señalé con mi mano. “Y les puedo decir de donde vienen.”
No se porque a veces cuando entras a una casa antigua, un museo, o un hotel muy viejo, encuentras que, por alguna razón, al entrar a un cuarto o en algún rincón se siente algo raro, sin explicación alguna. Pues, así era con este cuarto, para mí. Entonces, me paré y Rafael y Agustín me siguieron al cuarto junto a la sala.
“Esto era su recamara.” Dijo Agustín. La casa antigua, que está completamente vacía menos un exceso de tierra, estaba, en algún pasado, llena de vida. “Todos los tíos nacieron en este cuarto.” Dijo el primo. Eso significa mucho, porque el papá de Rafael es el penúltimo de veintidós hijos. Luego agregó, “Y es donde murió el abuelo Espiridión.”
No quise escuchar más. Ese cuarto me dio escalofrío. Volteé y me salí.
El resto de la noche nos entretuvimos con cuentos de los pasos misteriosos que se escuchaban en el pasillo en la madrugada y como se oían toques en la pared del cuarto junto. Terminamos determinados a buscar el tesoro escondido al día siguiente, y Rafael y yo regresamos a nuestro hotel.
Nos quedamos en un cuarto interior. La única ventana daba hacía un pasillo interior del hotel. Así, con la TV y las luces apagadas, el cuarto era tan oscuro como un cuento de Edgar Allen Poe. Ningun reflejo, ninguna luz, nada, en ningún lado. Pero, bueno, pasamos una buena noche. ¡Qué divertido era platicar de tesoros escondidos y monedas de oro! ¿Cuánto valdrá ahora? Y la casa tan grande… Tan triste por los años pasados ya olvidados cuando estaba llena de gente y alegría. Con estos pensamientos me quedé dormida.
De la profundidad de mi sueño vino. Vino a espantarme. El anciano abuelo Espiridión. A mi terror, ahí estaba, un fantasma alto y blanco, acercándose, más y más, hacía la cama. El mensaje era: No regreses a mi casa… No regreses a mi casa. ¡Pero yo estaba despierta! En la oscuridad podía ver sombras y tonos grises a mi alrededor, la cama, el buró y espejo junto a mí. Y todavía el horroroso fantasma se acercaba. En mi estado indefenso empecé a gritar, un medio grito de estos que se atoran en la garganta. La clase de llanto que solo hacen las mujeres, un lamento de esos cuando el alma sufre un dolor.
“Julia, ¿Qué te pasa?” Dijo mi esposo. Prendió la luz y me despertó.
Estaba yo sudando. Tenía frío. Tenía piel de gallina y escalofrío. Sé que había estado despierta, pero al mismo tiempo estaba dormida. Jamás había sentido este horror que acabo de vivir. Miré donde había estado el fantasma pero no vi nada solo el espejo burlándose de mi con la sonrisa de su reflexión.
Al día siguiente sí regresamos a la casa, y dejamos las maletas en la recamara donde nos íbamos a quedar esa noche. Para mi gran alivio era la recamara más lejana de aquel cuarto donde se murió el abuelo Espiridión. Y también, gracias a Dios, dormí con los angelitos toda la noche sin ninguna visita inexplicable que interrumpiera mi sueño.
Cuando pienso en el fantasma de Coalcomán, concluyo lo siguiente. O era un sueño, aunque estaba despierta, que quiere decir que tuve algún tipo de experiencia “fuera de cuerpo,” o realmente sí ocurrió. Me visitó el fantasma del anciano abuelo Espiridión. Si este es el caso, creo que era un reto, o un tipo de prueba, porque sí regresé a esa casa, a pesar de mi miedo.
Pero, ¿Quién sabe? Todavía no puedo decir si creo en fantasmas. Solo puedo decir que me sucede a mí. Y ahora, tengo mí propia y personal contribución para compartir en la fogata del campamento…